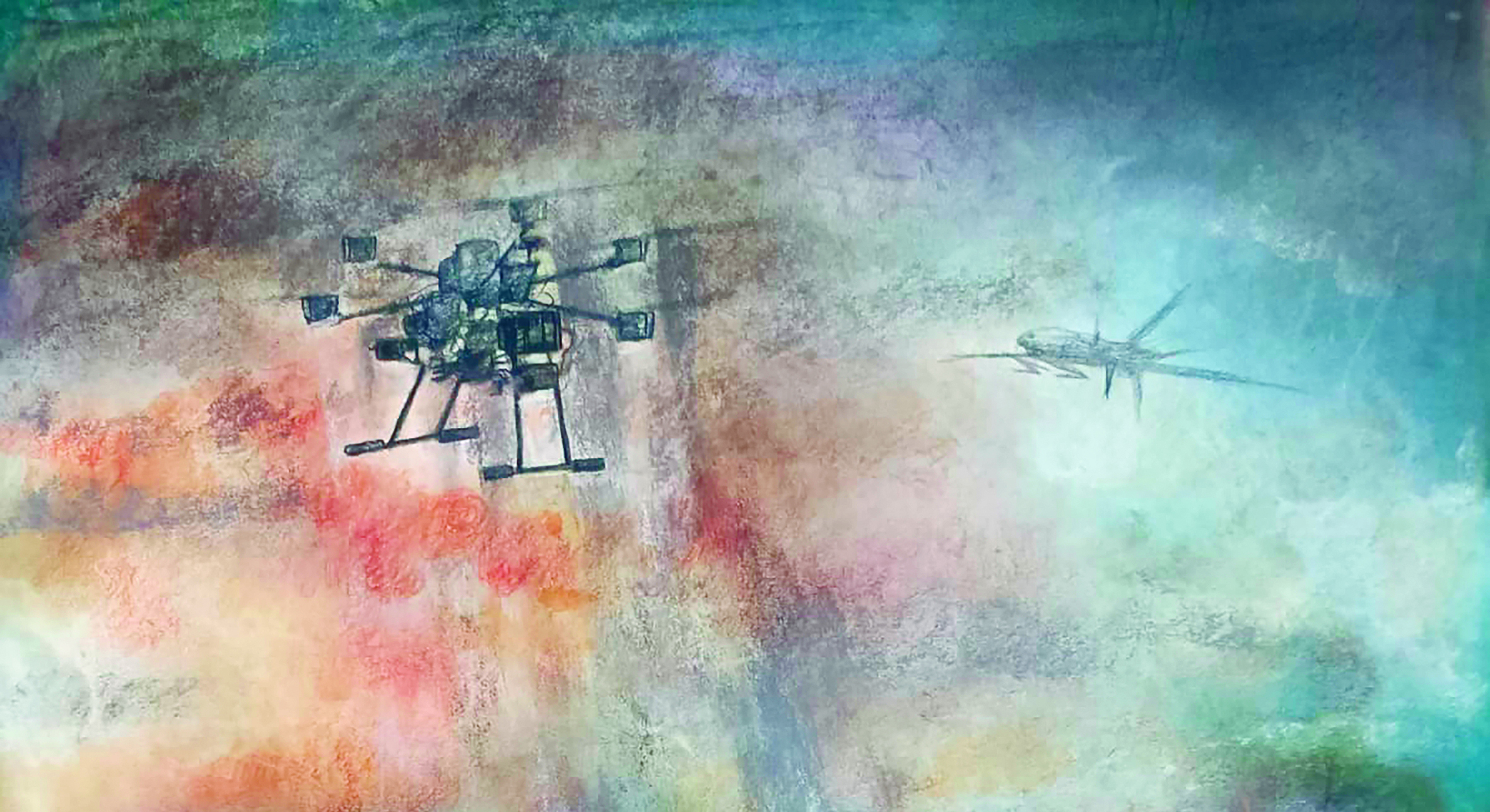Las puertas del shuttle se abren y entro en el primer vagón. Para subir al Getty Center hace falta montarse en este tranvía que sube lentamente, serpenteando por las verdes colinas del barrio de Brentwood en Los Ángeles. Una vez dentro, empieza a sonar una música que acompaña a los idílicos paisajes que circundan el imperio de Jean Paul Getty, aquel empresario multimillonario que llegó a ser el hombre más rico del planeta, una figura enigmática más cercana a antihéroes playboy como Hugh Hefner o Bruce Wayne que a cualquier marchante o coleccionista de arte. La melodía resulta agradable, pero se aleja de los sonidos típicos de la música longue que inunda espacios transicionales como ascensores, aeropuertos y otros no-lugares. En realidad, me recuerda a la música que uno puede encontrar en algunos vídeos de internet como tutoriales de cocina o animales haciendo cosas supuestamente enternecedoras: algunos acordes simples de guitarra acústica, unas pocas líneas simples y pegadizas de piano, un poco de viento madera por aquí y un poco de cuerda por allá… pero sin caer en lo melodramático, porque la música del shuttle no busca suspender el tiempo sino edulcorarlo con el sabor de aquello que está por llegar. Entonces recuerdo que Brian Eno compuso en 1978 su banda sonora para aeropuertos con Ambient (1): Music for Airports, considerado por muchos como el álbum inaugural de la música ambient, pero creo que nadie ha compuesto todavía música para archivos.

El vagón se detiene y la música termina. El emplazamiento arquitectónico del Getty Center parece una fortaleza amurallada con vistas a (casi) toda la ciudad de Los Ángeles, franqueada por los barrios de Bel-Air y Crestwood Hills. Se trata de lujosos vecindarios que son el epítome de preservar las fantasías utópicas de la modernidad y la domesticación de la naturaleza que siempre acompaña a estos barrios residenciales donde viven las estrellas. Gracias a su disposición estratégica, las casas modernas de estas colinas tienen unas vistas impresionantes al complejo arquitectónico del Getty mientras que, al mismo tiempo, el Getty tiene vistas a esta extensión vegetal salpicada de herméticos hogares a la David Hockney. Todo el recinto se encuentra bordeado por jardines obsesivamente cuidados que son obra del paisajista y personalidad televisiva Robert Irwin, mientras que los edificios son obra del prestigioso arquitecto Richard Meier. Como suele suceder con este tipo de figuras, la arquitectura del Getty (originalmente inaugurado en 1997) es una variación perversa de proyectos anteriores de Meier como el High Museum of Art de Atlanta (inaugurado en 1983) o el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (inaugurado en 1995).
En cuanto pongo un pie fuera del vagón, me encuentro rodeado de revestimientos de vidrio, aluminio y mármol travertino extraído nada más y nada menos que del Bagni di Tivoli en Italia. Se trata del mismo mármol con el que se construyó el Coliseo romano, la Fontana di Trevi y la columnata de la Basílica de San Pedro; materiales que buscan lanzar a Jean Paul Getty y su imperio hacia la eternidad, hacia la grandeza de la intemporalidad. Aun así, no puedo evitar pensar en una pureza insidiosa. El envoltorio impoluto se me antoja como una retícula de baldosas, la misma que aparece en muchas de las obras de la artista brasileña Adriana Varejão —si bien en el caso del Getty todavía no ha sido mancillada por el color ni el olor de las vísceras, la carne, la sangre—. La grandeza arquitectónica del travertino se ve eclipsada por la saturación higiénica y absoluta del cuarto de baño.
Me dirijo entonces al Getty Research Institute. Aunque no puede apreciarse a primera vista, su forma circular (vista desde un dron, un helicóptero o el Google Maps) desvela que el edificio es en realidad un objetivo de cámara, un ojo tecnológico que puede tomarse como la metonimia por antonomasia para representar esa cárcel de imágenes que es el archivo. Me encuentro en el GRI con motivo de mi primera estancia internacional de investigación, casi en el meridiano de mi contrato predoctoral en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Cuando entro por primera vez en el centro de investigación, unos encargados de seguridad me detienen para corroborar que todos estos datos son correctos. Acto seguido, me conducen a la sala de Colecciones Especiales, en donde hace falta reservar una plaza con dos meses de antelación. Se trata de un espacio en donde los materiales a consultar se colocan sobre formas acolchadas, donde la documentación está literalmente más cómoda que tú, donde las paredes acristaladas te convierten a ti mismo en un espécimen digno de estudio, en otro tipo de documentación corporal para ser examinada por otros. En la sala de Colecciones Especiales, uno investiga para convertirse simultáneamente en objeto de estudio.
La sala apenas tiene quince plazas, la refrigeración es notablemente baja —entre 16 y 20 grados, que es la temperatura idónea para cualquier archivo cuyos fondos tengan el papel como soporte principal— y la puerta de cristal se abre y cierra solo con la autentificación de un encargado que se encuentra vigilando en todo momento. El resto del edificio, dedicado a la biblioteca que conforma las Colecciones Generales, resulta mucho más acogedor. Es donde paso la mayor parte del tiempo: la iluminación es natural, los escritorios son espaciosos y el ambiente entre investigadores es despreocupado. Todos consultan sus materiales libremente, escribiendo con una mano en sus MacBooks de color glacier gray y sosteniendo con la otra vasos de plástico con café, té, zumo o cualquier otra droga líquida.
Durante mi estancia de tres meses en el Getty Research Institute apenas me relaciono con nadie. Lo cierto es que soy de la opinión impopular de que la investigación es un proceso verdaderamente solitario. Últimamente se habla mucho de la importancia investigadora de crear redes, compartir resultados, generar comunidades de aprendizaje, destacar los afectos del proceso investigador y un largo etcétera. Pero, aunque creo que todos esos procesos afectivos son necesarios de algún modo, también considero que el sistema circulatorio de toda investigación no se construye creando redes ni comunidades con otros individuos, sino cultivando y somatizando estas conexiones en el interior de uno mismo. Sólo así le encuentro sentido al dictum de Roland Barthes de que cualquier trabajo de investigación debe estar inserto en el deseo y que, por ende, toda tesis doctoral es irremediablemente un discurso reprimido1. Es cierto que el proceso investigador está cargado de afectos, pero estos terminan por diseñarse en una constelación que he identificado como «soledades de archivo», una extraña y placentera dolencia que puede padecerse de formas muy diversas.
Cuando termina mi primera jornada en el Getty, vuelvo al shuttle y descubro que la música que suena de regreso al aparcamiento —de regreso a la realidad— es diferente. Igualmente épica, pero con tintes nostálgicos. Supongo que han intentado emular el sonido del regreso a casa tras un heroico día de emociones fuertes. Es posible que ahora sí podamos hablar de bandas sonoras para investigadores cansados. Justo ahí, de pie, observando las colinas de Bel-Air mientras el vagón desciende lentamente con música de fondo, es cuando experimento una de mis primeras soledades de archivo; una que yo achaco a mi condición de extranjero o, mejor dicho, de turista. Entonces descubro que soy doblemente turista: en la ciudad de Los Ángeles y en el archivo del Getty. El turista: un cuerpo que se va, pero siempre regresa.
Mi intención con este breve escrito no es aproximarme al archivo, como tantas veces se ha hecho, a través de Michel Foucault y su entendimiento de este como un sistema de las condiciones históricas de posibilidad de enunciación. Tampoco a través de Derrida con su famoso escrito sobre el «mal de archivo». Lo que yo quiero es acercarme al archivo a través de la Coca-Cola. Porque la Coca-Cola ha sido mi combustible personal durante estos tres meses de solitario trabajo, aquello que estimulaba el sistema circulatorio de la investigación, engrasando mis engranajes como organismo consumidor y generador de archivo. Cuando sus miles de burbujas explotan en mi garganta, recuerdo las impresiones filosófico-culinarias de Agustín Fernández Mallo cuando reflexionaba sobre esta famosa bebida carbonatada, al mismo tiempo que la saboreaba, en su fantástico Proyecto Nocilla: … y pensé que aquel sabor, aquel mejunje que tenía en mi boca no se parecía a nada conocido antes por la civilización, no era como otros refrescos, que recuerdan a frutas o especias, una mímesis de algo, no, la Coca-Cola no se parecía a nada salvo a sí misma, no cumplía el principio aquel de la mímesis que regía en el arte, en la publicidad, en los telediarios, en mi vestimenta… (2)
De un modo parecido, la lógica del archivo no se parece a nada salvo a sí misma. Se expande a través de un hermoso parasitismo material, pero sus lógicas son siempre herméticas; se encuentra constantemente devorándose a sí mismo. La Coca-Cola barnizaba mis encuentros diarios con los documentos amarillentos del archivo. Aquel artificio refrescante (que yo compraba en las máquinas expendedoras del Getty por el módico precio de 1,35 dólares) era gas para mi cerebro, glucosa para mis ojos. La pegajosidad de la mirada y el pensamiento se extendían a través de las yemas de mis dedos hacia un papel de mala calidad en impresión offset, hacia montañas y montañas de revistas igualmente pegajosas por los sedimentos que los años habían depositado sobre ellas. Experimentaba un continuo éxtasis que era fruto del abrazo entre la explosividad del gas y la solemnidad del polvo. Si algo nos enseñó Borges con su famoso «El idioma analítico de John Wilkins» (1942) es que cualquier intento de generar una categorización taxonómica está condenado al fracaso: siempre será una forma irremediablemente artificiosa y arbitraria de tejer un hilo discursivo entre cuerpos, ideas, objetos, palabras y cosas de muy diversa índole. Categorizar es en realidad una forma de disfrazar el caos de orden aparente que, en última instancia, acaba teniendo un carácter retroactivo sobre el propio caos. Por esto mismo, el escritor argentino llegó a afirmar, a propósito del sistema clasificatorio de las bibliotecas, que cualquier desorden que se repite se convierte inevitablemente en orden.
Llevando las ideas de Borges a la práctica investigadora, no creo que esta desorganización organizada del archivo se parezca al rizoma, ese modelo del que se ha hecho uso y abuso en estas últimas décadas. Creo que el archivo se parece mucho más Archivo de soledades – Coca-Colas en el Getty Research Institute los días 24 de mayo, 6 y 16 de junio de 2023 a la expansión espacial del vertedero e incluso del hormiguero (3), con su constante tráfico orgánico de caos aparente que logra un milagroso equilibrio de intercambio entre la estratificación interior y la superficie. Teniendo esto en cuenta, podría plantearse el proceso de investigación como una suerte de excavación, como así lo hizo hace muchos años Walter Benjamin en una reflexión escrita rápida y fragmentariamente en un trozo de papel sin fechar. Digo esto último porque, desde que empecé la tesis doctoral, presto especial atención a los aspectos materiales de cualquier escritura. La naturaleza urgente del texto benjaminiano no resulta extraña pues, al margen de la creciente academización de su figura y pensamiento, las condiciones inestables de su vida se infiltran en su escritura a través de la forma y el contenido. Así, uno se encuentra con un solapamiento taciturno y lleno de borradores, croquis y diagramas a modo de bocetos para futuros proyectos (que, en su mayoría, no llegaron a materializarse) (4).
En su aproximación mineral, Benjamin establece una relación de correspondencia entre excavar y recordar, señalando cómo los contenidos no son sino esas capas que sólo después de una investigación cuidadosa entregan todo aquello por lo que vale la pena excavar: imágenes que, separadas de su anterior contexto, son joyas en los sobrios aposentos de nuestro conocimiento posterior, como quebrados torsos en la galería del coleccionista (5).
Pero uno no se abre paso a través de la áspera tierra del archivo a través de palazos, sino con los dedos. Uno debe excavar con las manos. Y me refiero a esto muy literalmente. El polvo, la tinta, el papel, la grasa, el pegamento… La consulta de archivo es una caricia, una erosión material donde tus dedos desgastan el archivo y el archivo te mancha de vuelta; un intercambio orgánico de unidades de información entre tu grasa corporal y el cuerpo del documento. Quedas marcado por su huella, quedas maldito.
Durante la consulta de archivo, yo tenía que ir regularmente al baño a lavarme las manos, contemplando con asombro cómo el agua tibia se convertía en una sustancia oscura y opaca. ¿Es esa la sangre del archivo? Recuerdo las declaraciones de Marcus Harvey, uno de los enfants terribles que conformaron el famoso grupo de los Young British Artists, hablando en una entrevista de que le gustaba pintar al óleo con las manos porque consideraba que la mejor parte de su proceso creativo era pasarse horas lavándose las manos. Harvey consideraba que ese momento posterior al instante orgiástico de la creación, en el que se quitaba engorrosamente la pintura de las manos, le hacía sentirse como un asesino que se enjuaga después de haber matado a alguien. No resulta extraño pues que, ante el archivo, nos convirtamos en forenses que van separando aquellas capas de carne muerta que permiten descubrir las historias ocultas que subyacen en ese substrato material que llamamos modernidad (6).
Lo cierto es que muerte, excavación y memoria van más allá de la aproximación forense al encontrarse en el proceso investigador porque, al igual que sucede con los textos de Benjamin, toda escritura del archivo está esculpida de acuerdo con las condiciones vitales que se esconden y sepultan detrás de cada documento. A pesar de esta condición aparentemente lúgubre, la creación del archivo nunca es una tarea del todo solitaria: el archivista, como el coleccionista o el reflejo especular que nos devuelve el espejo, nunca está solo. Sin embargo, la consulta del archivo sí puede convertirse en una misión marcadamente solitaria. Y se trata de una soledad que se ve exacerbada por la cantidad de vidas que uno descubre detrás de los documentos, por los estratos que se suceden infinitamente en donde se descubre una organicidad que va más allá de las fibras vegetales del papel impreso. Al consultar los materiales inéditos y otras misceláneas de diversas revistas, descubro las vidas que fueron convertidas en páginas satinadas; descubro los diferentes niveles de complejidad —tanto conceptuales como materiales e incluso emocionales— en los que operan las soledades del archivo.
En primer lugar, compruebo que las colaboraciones (aceptadas o rechazadas) que se mandaban a una revista iban siempre acompañadas de correspondencia que en muy pocas ocasiones adquiría un tono profesional o distanciado. En la mayoría de los casos, me encuentro con una escritura cercana y cotidiana en la que la colaboración enviada parece más bien una excusa para mantener el contacto con otros editores y colaboradores. Hace unas décadas, colaborar en una revista era otra forma de tejer vínculos emocionales cuando todavía no existían las redes sociales, que bien podemos tomar como una tecnologización y capitalización de estas dinámicas editoriales en red. Hay algo de trágico y tierno en descubrir cartas, postales y otros materiales en donde los artistas dejan a un lado las justificaciones de su trabajo para reflejar por escrito declaraciones como «llevo días sin dormir» o «tengo miedo de no llegar a fin de mes».

En segundo lugar, descubro la complejidad del proceso editorial de hace unas décadas, cuando la tecnología precaria convertía la producción en un arduo proceso de colección, selección, edición, recorte, montaje, ensamblaje, composición, impresión, distribución… Entonces vuelvo a pensar en esa figura tan solitaria que fue Benjamin, con sus reflexiones sobre las relaciones entre la materialidad y lo onírico, presentes ya en su archiconocida teorización del aura como aquello que está tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. Pienso en la contradictoria sucesión de declaraciones que se encuentran en Calle de dirección única (1926) cuando afirma «todos los documentos se comunican en lo material», después «en todos los documentos domina la materia» y después «materia es lo soñado» (7). Quiero pensar que estas ideas benjaminianas toman la materialidad del archivo como algo inasible y alucinado, que el proceso de producción y consumo de la cultura impresa se manifiesta como un destello tímido que siempre está por aparecer y desaparecer, como el gas de la Coca-Cola que nace en el fondo de la lata para subir serpenteante hacia la superficie, donde le espera una explosión mortal. Una parte de mí quiere creer que ese encuentro entre la materialidad y lo onírico se produce entre el polvo del archivo y el gas de la Coca-Cola.
En tercer y último lugar, comprendo que muchas de las aportaciones rechazadas se mandaban a otras revistas en donde eran finalmente publicadas. De esta forma, empiezo a entender las redes editoriales como una construcción múltiple que permite el funcionamiento de otras redes de materiales y colaboraciones residuales que van pasando de rechazo en rechazo, de revista en revista, hasta encontrar un hueco en alguna página impresa que, con suerte, acabaría entre las manos de un público. Y en esta tesitura, cuando empiezo a ver las revistas como una suerte de Salón des Refusés en donde la página impresa se convierte en el espacio expositivo, me pregunto ¿qué sucede con la apabullante cantidad de colaboraciones que nunca llegaron a ver la luz? Lo que tres meses de estancia en el Getty Research Institute y varias Coca-Colas me han enseñado es que aquellos materiales son los que verdaderamente forman la revista definitiva: la que nunca salió, la que encuentra su única posibilidad de existencia caótica en el archivo, la que solamente adquiere un orden y sentido en el interior del investigador que se atreve a acercarse a sus páginas, olvidadas desde hace tiempo como los cuerpos en las morgues: esperando a ser reconocidas.
Muerte, excavación y memoria nos recuerdan que todas las historias del archivo son historias de fantasmas. Porque, como señalaba Rodrigo Fresán, «la supervivencia del fantasma depende única y exclusivamente de la buena memoria de los vivos» (8). Y recordar es excavar. Si todo investigador que se adentra en el archivo lo hace siempre en clase turista (¿y qué es un fantasma sino un turista entre dos mundos, ese cuerpo que se va para volver?), la única forma de regresar ileso del viaje será reconocer que el archivo es tan sólo una excusa de la materia para poder descansar en un limbo en el que, al menos, se está fresquito gracias a las condiciones térmicas que mantienen los depósitos documentales entre 16 y 20 grados con una humedad del 30 al 55%. Quizás las bajas temperaturas del archivo sean una forma de mantener criogenizadas todas las vidas impresas en cada una de sus páginas. Como Coca-Colas que esperan en la máquina expendedora.