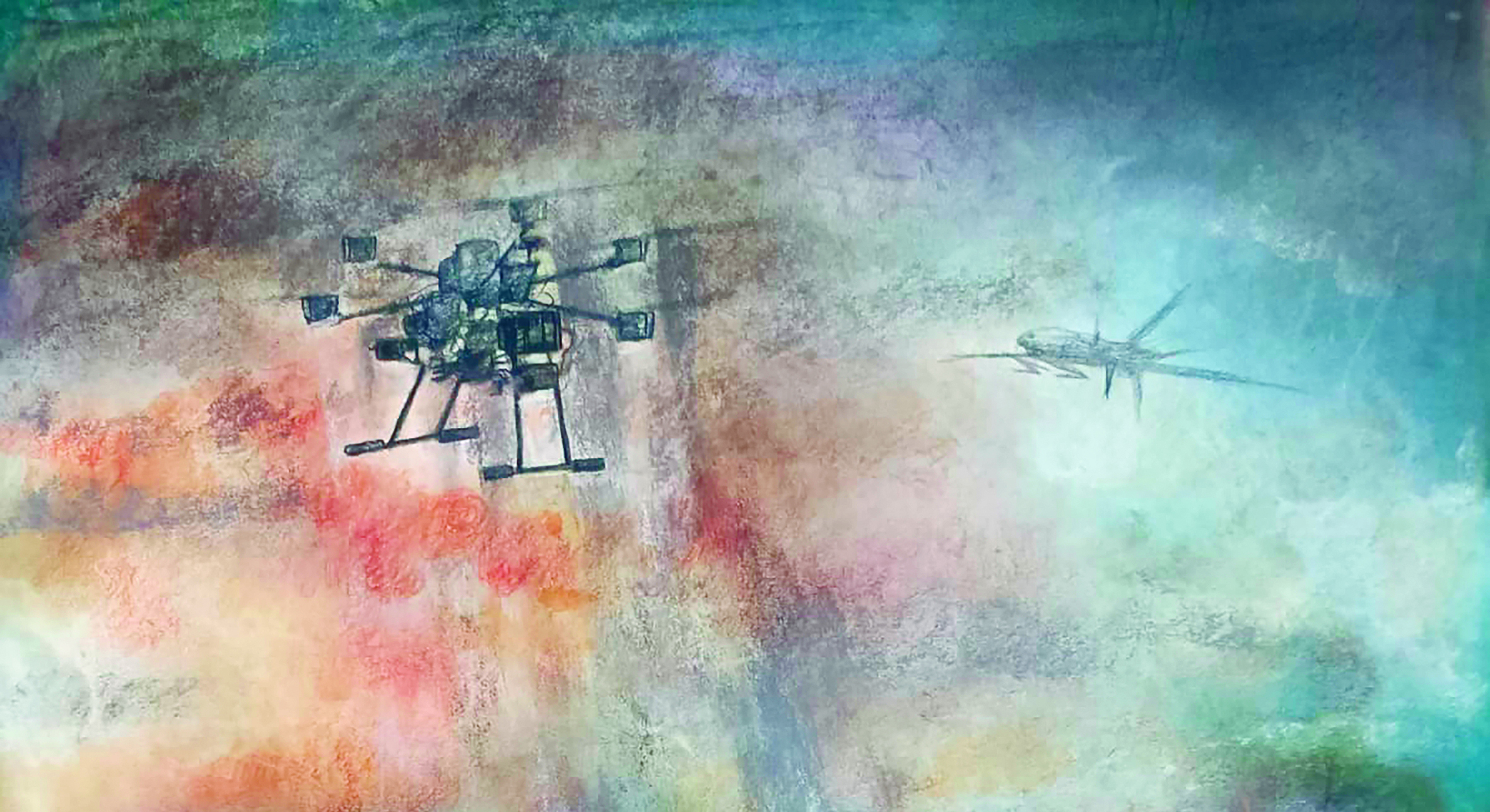«.Las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de temores».
Italo Calvino (1).
El 15 de mayo de 2011 la plataforma Democracia Real Ya! convocó una serie de manifestaciones en diferentes ciudades españolas con el objetivo de hacer patente la indignación general que experimentaba la ciudadanía, para lograr un necesario cambio político, económico y social. Esa misma noche, al finalizar las protestas, cuarenta personas decidieron acampar en la Puerta del Sol de Madrid, declarando su descontento e improvisando un precario campamento. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por disolverlo, aquel asentamiento creció de forma vertiginosa: la noche del 17 de mayo la asistencia era ya masiva. La Puerta del Sol había sido ocupada (2).

Rápidamente, la plaza fue tapizada por cientos de cartones, tiendas de campaña y sacos de dormir. Una extraña ciudad informal había tomado el centro de la capital. De pronto, la Puerta del Sol albergaba una biblioteca, un grupo de estudio, varios espacios de alimentación, una guardería, un huerto y distintos equipos de limpieza. La espontaneidad, la falta de recursos, pero también su extremo aprovechamiento, definían el proceso constructivo de un lugar predispuesto a lo inesperado. El campamento respondía independientemente a sus propias necesidades y, a pesar de contar con una Comisión de Infraestructuras (3), encargada de organizar el desarrollo espacial de la acampada, el asentamiento y su arquitectura parecían esquivar cualquier tipo de organigrama.
La plaza se fue llenando de carpas y lonas de plástico azules (4). Con el objetivo de proteger a los manifestantes del calor y la lluvia, se generó «un sistema constructivo que permitía ir poco a poco cubriendo toda la plaza, creciendo a medida que crecía el campamento» (5). Un pequeño zoco mutante, capaz de reproducirse sumando parches de plástico a su organismo, arropaba a los activistas y señalaba, con su característico color, la ambición disidente de todo un movimiento.
Las carpas azules se convirtieron rápidamente en un icono revolucionario. Aquella estructura que sobrevolaba la Puerta del Sol de Madrid pasó a monopolizar los medios nacionales. El modelo se propagó y en algunos de los campamentos que compartían reivindicaciones similares, y que habían ido ocupando muchas de las plazas públicas en otras tantas ciudades españolas, decidieron adoptar esta misma solución arquitectónica para vertebrar sus espacios. En los callejeros de las urbes más importantes del país se abría hueco un pequeño punto azul en el que una parte de la población, activa y organizada, se movilizaba contra el orden establecido.


Cuatro meses más tarde sucedía algo parecido en Nueva York, donde el movimiento Occupy Wall Street recurría a las lonas azules para construir tiendas de campaña y toldos protectores en la plaza Zuccotti (6), a escasos metros del corazón financiero del capitalismo mundial. Las lonas azules se convirtieron en la bandera accidental del descontento social. Su disponibilidad, su módico precio y su durabilidad permitían a los diferentes movimientos revolucionarios utilizar estos polímeros para generar una arquitectura subversiva, menor, efímera, capaz de invertir las lógicas urbanas y cualificada para «colarse por las grietas de la convención» (7).
Estos plásticos que inesperadamente posibilitan un habitar insurreccional (8) y beligerante, son los mismos que habitualmente cubren los materiales de construcción, las obras en las ciudades, las escenas de un crimen e incluso los cadáveres. Estos polímeros suelen actuar de pantalla protectora impidiendo la visión de aquello que envuelven o rodean. Son una suerte de recipiente para lo que se encuentra en el umbral de la existencia. Una última barrera que resguarda aquello que todavía no está, mientras custodia aquello que aún no se ha ido. Las lonas azules señalan y ocupan la marginalidad ofreciendo refugio a los que, mientras se esfuerzan por mantener el equilibrio, caminan por el borde.
Las lonas azules se comportan como sinónimos de la disidencia política, social y económica. Sin embargo también actúan como imagen de la pobreza, de la marginalidad y de la precariedad. Así lo demuestra la Jungla de Calais, un campo de refugiados que surgió ilegalmente en la frontera entre Francia y Gran Bretaña, y en el que miles de personas se han visto obligadas a usar los plásticos azules para resguardarse de las inclemencias climáticas (9). En 2016 el gobierno francés instaló 125 barracones (10) con la pretensión de solucionar alguno de los incontables problemas que sufría el campo (11). No obstante, alrededor de las edificaciones prefabricadas pronto se multiplicaron de nuevo las lonas azules.
En apariencia, estos plásticos mantienen una íntima relación con todas aquellas situaciones y realidades donde lo excepcional se ha vuelto la norma (12). A diferencia de la Jungla de Calais, donde son los propios refugiados quienes se procuran la obtención de los plásticos, en Tokyo es el ayuntamiento el responsable de repartir dichas lonas azules entre la población sin hogar (13). Con ellas los sin techo fabrican sus viviendas ocasionales y protegen sus escasas pertenencias. Las calles de la capital nipona cuentan siempre con algún reflejo añil. Estos plásticos ocupan el margen de las rutas habituales que vertebran la ciudad; se perciben principalmente en los lapsos temporales que genera la rutina de la urbe y recontextualizan el territorio conocido: hacen extraño lo habitual (14) y viceversa.

Las lonas azules protegen y señalan la posibilidad subversiva y revolucionaria de los diferentes movimientos, realidades y protestas que atraviesan nuestra sociedad. Al mismo tiempo, también son el símbolo internacional de la precariedad absoluta. Asimismo, estos plásticos actúan, de forma completamente intuitiva e inesperada, como un lenguaje independiente: son el signo de aquello que se encuentra arrumbado en el margen; incluso de la marginalidad misma.