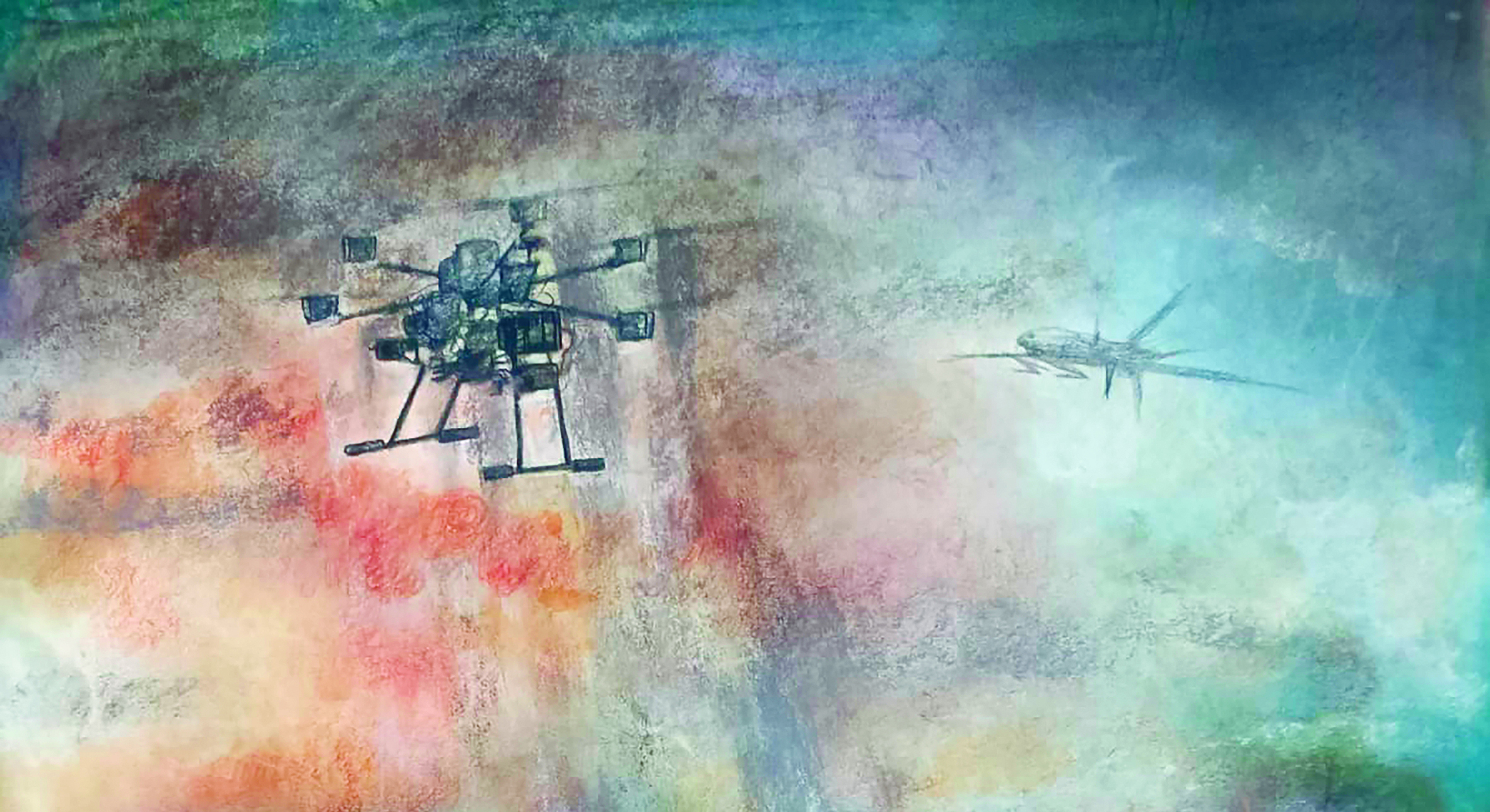Los mapas cargan de información el espacio que nos rodea, construyen realidad al mismo tiempo que la representan. Y de ahí su gran poder. En la primera temporada de la serie Severance hay varios momentos que orbitan a pequeñas cartografías de contrabando. Las cuales circulan de mano en mano —manos que se buscan y se desean, manos golpeadas, manos que desean escapar del lugar en el que están cautivas— para articular, no sólo una nueva relación con el espacio sino también entre las diferentes personas que lo habitan. Esta distopía de baja intensidad nos sitúa en el interior de un backroom infinito, una laberíntica arquitectura corporativa que habitan los protagonistas en contra de su voluntad, los cuales han sido sometidos a un proceso de separación de conciencia que los obliga a permanecer constantemente en el interior de la empresa, Lumon, sin tener posibilidad alguna de contactar con el exterior por ningún medio. Esta es una decisión que han tomado voluntariamente, por diferentes motivos, sus yo de fuera, quienes viven una vida totalmente ajena a su trabajo. Excepto los encargados del control y vigilancia, nadie, absolutamente nadie, sabe lo que ocurre de puertas para afuera ya que todo contrabando de información está expresamente prohibido ni ninguna información puede entrar en él. Relegados a una existencia menor donde asumen que no pueden salir de ahí, los trabajadores del lugar realizan tareas burocráticas completamente anodinas en pequeños departamentos autónomos, motivados por puntuales sesiones de coaching o severamente castigados si incumplen los estrictos códigos de comportamiento.
El primer contrabando de información lo realiza Petey, el único trabajador que ha logrado vencer la separación entre interior y exterior. En el anverso de una fotografía de grupo traza un mapa de las instalaciones, en él los laberínticos pasillos se solapan con indicaciones, garabatos y notas de todo tipo. El segundo se lo entrega Christopher Walken a John Turturro, dos trabajadores de departamentos diferentes que deciden comenzar una confraternización amorosa clandestina y donde la cartografía, mucho más sintética, sirve para encontrar el rumbo entre un despacho y el otro. Lo que pueden parecer simples planos arquitectónicos, se convierten en mecanismos que comienzan a subvertir las lógicas del control que opera en ese interior. Así, las separaciones y laberínticas configuraciones para separar entre sí a los departamentos comienzan a ser recorridas, habitadas, generando lazos entre ellos. Todo el sistema de valores de la institución comienza a colapsar al ser ellos capaz de orientarse por una arquitectura sobre la que, hasta entonces, no tenían agencia al no conocerla. Los puntos de fuga, y por tanto las posibilidades de acceder a un exterior que sistemáticamente les es negado, comienzan a multiplicarse. Vuelven a ser personas dentro de un lugar que únicamente les concibe como una masa homogénea de trabajadores.
Algo similar ocurrió con un trozo de papel de pared arrancado hace quince años de la pared del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, en Valencia. Elvin, un joven boliviano con una orden pendiente de deportación dibujó sobre, lo que hasta entonces había sido, un trozo de pared el primer plano del interior de una instalación penitenciaria de este tipo para entregársela a un periodista (nodo50.org, 2010). Un contrabando de información para visibilizar el interior desde un exterior que no es posible alcanzar. En él, cada uno de los espacios es acotado con precisión, superponiendo anotaciones que nos permiten comprender aquello que no puede representar gráficamente. Sensaciones, acciones y eventos que modifican la comprensión del espacio —“intervención de antidisturbios”, “escaso espacio del centro”, “le golpeó con la porra en la cara sin motivo aparente” “no nos dejan ir al baño durante las nueve horas en las que estamos encerrado”—. Entendía bien, en su cuidada representación, una idea planteada por Tschumi[1] de que no hay arquitectura sin acción y eventos que la configuren, por ello tienen la misma importancia las acotaciones de cada espacio como los sucesos que en ellos ocurrieron. Dos días después de haber doblado y entregado el sobre con este plano inédito, fue deportado. Su presencia física jamás volvió a un espacio público que política y administrativamente le fue negado, pero su acción destructiva, que transformó un revestimiento arquitectónico tanto en plano como evidencia forense, logró alterar el régimen de visibilidad de este interior arquitectónico. Responde con su gesto, al devenir un arquitecto o cartógrafo menor, a la pregunta de Mélville con la que arranca Jill Stoner[2] en El mito del interior: ¿Cómo puede salir el prisionero, si no atraviesa el muro? Al dibujar el mapa, y exteriorizarlo clandestinamente, desdibuja los límites del interior y el exterior de esta arquitectura del internamiento haciendo de ellos algo escurridizo y alterable pese a que, por diseño y construcción, parezca no haber dudas al respecto.
En las literas del CIE de Aluche, una serie de arañazos y desconchones se convierte en una cartografía que es el resultado de una acumulación de estratos temporales y materiales. El homogéneo color azul corporativo de la Policía Nacional, la institución encargada de la gestión de estas dependencias que, en términos administrativos son más cercanas a la hipertrofia de un calabozo policial que a una institución penitenciarias, ha dado paso a una constelación de nombres y geografías rascadas. Es el mismo color azul de las chapas metálicas que tapan todas las ventanas de la fachada impidiendo que ningún resquicio de ese interior excepcional pueda alcanzar la esfera pública. Por más que el arquitecto encargado de la reforma de la antigua prisión de Carabanchel haya integrado en su discurso y materialidad la iluminación y la transparencia con ladrillos vítreos y una cúpula cónica hidráulica en las dependencias de Extranjería, el CIE sigue siendo una interioridad pura, completamente estanca. Marruecos, Guinea Bissau, Somalia, Camerún, Pakistán junto a múltiples fechas y nombres propios transforman la homogeneidad del pigmento corporativo haciendo emerger en ella una nueva cartografía capaz de conectar diferentes tiempos y espacios. Y, al hacerlo, resignifica una celda anónima en un lugar habitado por diferentes personas a lo largo del tiempo.
Patricia Gómez y María Jesús González retrataron la operación material inversa. En su proyecto Don’t paint the wall documentaron las anotaciones hechas sobre las paredes encaladas del desaparecido CIE de Fuerteventura o el Centro de Retención de Migrantes de Nouadhibou en Mauritania —también parte del dispositivo fronterizo español pese a la distancia geográfica y soberana— hechas con lápices y bolígrafos. Retratos y dibujos de cayucos conviven con plegarias religiosas —“Que Dios nos libre de las cárceles de España”— y no religiosas —“Buena suerte a todos los clandestinos”— a la vez que hay indicaciones de nombres, lugares y rutas de viaje. Hay también espacio para anotaciones con carácter operativo, instrucciones para orientarse dentro de un territorio todavía por explorar:
Si la policía española te detiene solo y no acompañado con un grupo de marroquíes y el tribunal ha sentenciado tu expulsión, pero no han encontrado contigo un pasaporte ni otro documento que acredite tu nacionalidad marroquí tienes la solución […] Tienes que negar totalmente que eres marroquí y tienes que decir que eres de nacionalidad mauritana. Aunque te pegue la policía marroquí de la frontera con Melilla tienes que negar rotundamente que eres marroquí, y de esta manera te van a devolver otra vez a la policía española, que te va a dejar libre.
Estas acciones destructivas logran conectar un interior aislado con múltiples exteriores dispersos tanto en el tiempo como en el espacio convirtiendo las paredes en un palimpsesto sobre el que se deposita información a través de la adición o sustracción de materia en ella, la cual acumulada se convierte en una suerte de censo o registro emocional de tiempos, deseos, afectos y lugares, pero también de saberes y técnicas que pueden ser aprendidas durante el tiempo de retención forzosa. Un contrabando de información acumulado sobre las paredes de las celdas cuya lectura genera un espacio común, virtual y colectivo, liberando la “memoria material de la propia celda”[3] reconectando a cada interno con las comunidades a las que pertenecen —los lugares de origen, los nombres de los seres queridos…—pero también conecta a los internos entre sí, que han habitado el mismo espacio en otro tiempo. Leer y dibujar sobre esa materia informada[4], destruir su uso y otorgarle uno nuevo como mapa vivo, expande los afectos virtuales deviniendo en un cuerpo colectivo que reconoce cada individualidad, cada procedencia, cada sujeto allí encerrado. Dado que los Centros de Internamiento producen no-personas[5], al obligar forzosamente a pausar todas las áreas de la vida de alguien por un aspecto administrativo, y las convierte en sujetos deportables, estas acciones les devuelven una individualidad negada.
Si el espacio en estas arquitecturas del internamiento es una interioridad pura, donde hay una relación casi ritualizada con el espacio; es decir, el margen de agencia de cada individuo es mínimo, la transgresión del entorno es un mecanismo para restituir una capacidad de acción negada y renegociar así la porosidad de sus límites. Estos gestos son una acción destructiva menor, eliminan su función para otorgar una nueva a través de su profanación y, al hacerlo, expanden las posibilidades espaciales de habitar ese lugar. Apenas serán reconocidos como tácticas arquitectónicas pues ni su escala, ni su temporalidad, ni su carácter responden a aquello que entendemos por arquitectura en su modo mayor. Son tácticas compartidas, aprendidas desde las posibilidades de una materia despojada de todo uso y función, que circulan de mano en mano —como la cartografía de Elvin— o que se construyen colaborativamente por superposición de tiempos suspendidos en una celda que contribuyen a orientarse dentro de un espacio desconocido y hostil. Y, a pesar de su aparente insignificancia, de su carácter efímero, logran alcanzar el exterior sin atravesar los muros.
[1] Tschumi, B. (1996). Architecture and disjunction. MIT press.
[2] Stoner, J. (2018). Hacia una arquitectura menor. Bartlebooth.
[3] Stoner, J. (2018). Hacia una arquitectura menor, p. 24
[4] Borrego Gómez-Pallete, I. (2012). Materia informada: deformación, conformación y codificación, los tres procedimientos de almacenamiento de información en la materia (Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid).
[5] Orgaz Alonso, S. C. (2019). Emergencia del dispositivo deportador en Europa y su generalización en el caso español: representaciones y prácticas en torno a los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) (Tesis Doctoral); Bessa, C. F. (2021). Los centros de internamiento de extranjeros (CIE): Una introducción desde las Ciencias Penales. Iustel.