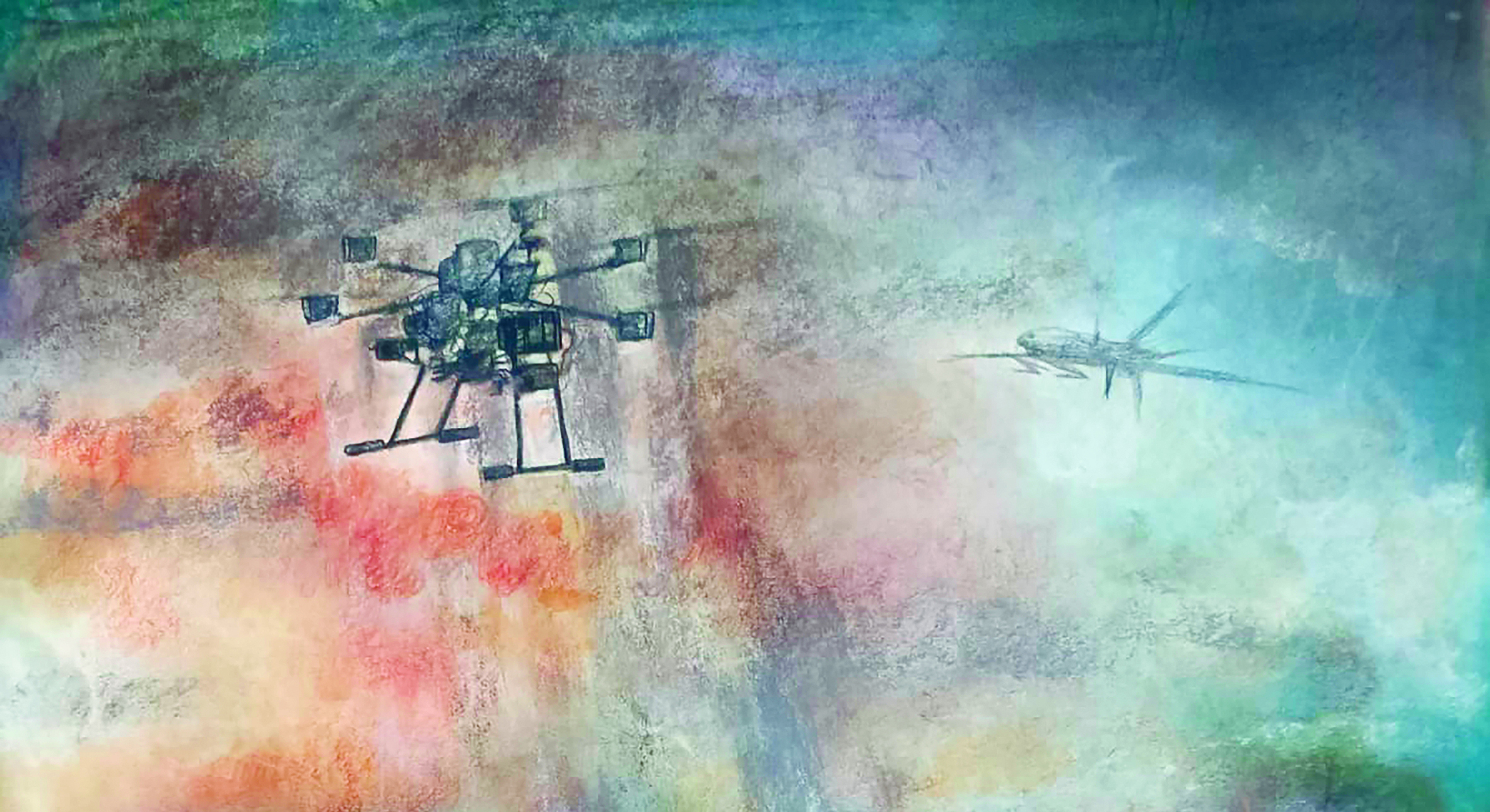Una capa de sudor cubre mi cuerpo y vibra al ritmo del techno. Bailo mientras disociamos colectivamente. Esta arquitectura, apoyada en tecnologías sónicas y lumínicas, construye expectativas, dinámicas y deseos que se superponen. Todo ello genera códigos que desbordan lo estrictamente arquitectónico para inscribirse en el terreno de lo afectivo y lo político. Un encuentro inesperado intensifica esa superposición de elementos intangibles. Me veo en su mirada: semidesnudo en la pista de baile de este sexclub. Llevo un short deportivo y unos botines de cuero con calcetines blancos. Hay una tensión que no sé identificar. No puedo asegurar si se trata de atracción o rechazo. Busco la palabra. Me siento en una especie de friend zone marica, si es que tal cosa pudiese existir.
Esta experiencia me hace pensar en las posibilidades del concepto friend zone más allá de su criticable significado cisheteropatriarcal. Me pregunto qué pasaría si extrajéramos esta metáfora espacial de su raíz para insertarlo en contextos físicos de la cultura queer. ¿Qué ocurre si, en lugar de asumirlo como un lugar de exclusión, lo entendemos como una espacialidad donde conviven respetuosamente diferentes cuerpos y afectividades?
Ficción heteronormativa
Los hombres heterosexuales influenciados por los contenidos de la llamada manosfera o por los Pick-Up Artists (1) han conceptualizado la friend zone como una especie de condena. Para ellos, se trata de un espacio al que uno es arrojado cuando fracasa en su intento de seducción. Su uso no solo describe una situación afectiva, también contribuye a la performatividad del género, el deseo y la expectativa de reciprocidad emocional en un acercamiento físico o virtual. En las metanarrativas de estos “expertos en ligar”, la friend zone se convierte en un dispositivo simbólico que señala un “espacio” en el que se imponen unas reglas desde una lógica binaria, jerárquica y esencialista.
Aunque el concepto friend zone se registra por primera vez en el capítulo siete de la primera temporada de la serie Friends en 1994, el término se ha popularizado durante la última década, especialmente a partir del auge de las redes sociales. La visión tradicional de la friend zone se apoya en un modelo rígido de espacialidad: un contenedor supuestamente neutral, delimitado por reglas fijas, en el que se es deseado o no, donde hay sexo o hay amistad, sin posibilidad de ambivalencias.
Si lo analizamos a través de la visión tripartita del espacio de David Harvey -absoluto, relativo, relacional-, observamos que esta concepción excluye la dimensión más compleja de su clasificación: el espacio relacional. Harvey sostiene que el espacio absoluto puede existir de forma independiente, pero que tanto el relativo como el relacional dependen del espacio absoluto y de la condición temporal para manifestarse (2). El geógrafo insiste además en la importancia de estudiar cada espacio a través de estas tres segmentaciones contemporáneamente. En la concepción heteropatriarcal de la friend zone, se atribuye a una relación afectiva características principalmente absolutas, asociadas a la lógica de la propiedad privada (espacio absoluto) y, en todo caso, relativas, ya que parte de la idea de que si se siguen ciertas reglas es posible controlarla. Sin embargo, cuando hablamos de afectividad entramos en un terreno relacional donde intervienen matices imposibles de reducir a una sola ecuación, en especial aquellos vinculados a la identidad, el deseo y el contexto personal. Al intentar aplicar la lógica binaria ante esta complejidad se produce un planteamiento profundamente incapaz de aceptar las tensiones reales que atraviesan las relaciones.

Cruising spaces
Los espacios queer fueron definidos por Aaron Betsky como lugares “liberadores”, llegando a considerar en su Queer space: architecture and same-sex desire, que “podrían ayudarnos a evitar algunas de las características opresivas de la ciudad moderna”. Incidiendo en la idea de que muchos de ellos nacen a partir de la apropiación o deformación de espacios existentes, lo más revelador es que, más allá de sus formas arquitectónicas, coloca su efectividad en la propia experiencia. Betsky sitúa el objeto de su estudio “entre el cuerpo y la tecnología” (3), lo cual hace más idóneo que se hable de espacialidades que de espacios. El autor afirma que los primeros lugares del cruising de las ciudades modernas fueron los callejones oscuros, los ángulos sin iluminar donde se podía abrir una grieta en el tejido urbano.
Desde principios del siglo XX, existe constancia de cómo los parques acogieron en la oscuridad de la noche el sexo esporádico de hombres homosexuales(4). Estas actividades también se concentraban en baños públicos, muchos de ellos, situados en el interior de los propios parques. Gracias a informes policiales sabemos que, en aquellos años ya existía la tecnología conocida como glory holes. Un gesto anónimo con el que la “grieta” de la que hablaba Betsky se hacía física para pervertir el régimen biopolítico obsesionado por la pureza corporal y moral.
Aunque se mantienen los espacios públicos del cruising en zonas remotas o en lugares medianamente discretos en el centro de las ciudades, el tecnocapitalismo sexual se apropió de estas dinámicas construyendo locales específicos que aprendían de la lógica transgredida del baño segregado. Es aquí donde Pol Esteve Castelló sitúa el origen del cuarto oscuro (5) , una especie de ligera sofisticación o exageración de algunas de las características que hicieron de los aseos, la arquitectura deseante idónea para hombres que buscaban sexo con otros hombres. Estas prácticas desarrollaron una nueva percepción de las relaciones sexuales que rompían con el esquema heteronormativo a favor de un tipo de encuentros de carácter efímero.

Es importante reconocer que no basta con considerar queer a un espacio porque haya sido tomado desde el privilegio masculino, ya que también se reproducen dinámicas machistas, superficiales y excluyentes. Sin embargo, este concepto nos sirve como punto de partida para analizar cómo se desarrollan tecnologías y prácticas que transforman arquitecturas preexistentes en espacios deseantes. Estos gestos, también absorbidos por las lógicas de consumo, resignifican ciertos lugares donde conviven sexualidad y fantasía, generando así espacios complejos y cargados de múltiples tensiones.
Queer raving
Desde hace décadas, la cultura rave ha organizado encuentros donde la música congrega comunidades y subculturas afines. En Raving, McKenzie Wark ha plasmado su experiencia como mujer trans en la escena underground queer de Nueva York. Una publicación considerada por ella misma como una especie de “autoteoría” donde fusiona el ensayo con la autoficción (6). Wark describe la forma en la que estas fiestas clandestinas se organizan y los métodos a través de los que se comunican para organizar al público, principalmente en chats privados en redes sociales. A partir de una tecnología a la vez sofisticada y portátil, los organizadores de las raves son capaces de convertir un espacio público o abandonado en una fiesta techno donde el sonido y la iluminación guían a los cuerpos al trance colectivo.(7)
En su análisis, Wark introduce conceptos como femmunismo e ilujurismo para captar ciertas dinámicas propias de estos lugares. El femmunismo, que define como un “comunismo de la carne”(8) , expresa el hedonismo y las relaciones de deseo que, fuera de la heteronormatividad, se despliegan en la pista de baile. Según la autora, el núcleo de la experiencia son pequeños grupos que se dejan fundir unos con otros y con quienes los rodean, como una forma de circulación colectiva del placer. Los beats del techno funcionan como una experiencia sexual: penetran y atraviesan a quienes bailan. Pero no todos los cuerpos se entregan por igual. Wark señala que hombres trans y cis que son capaces de entregarse a esa experiencia de goce son bienvenidos en el femmunismo. Sin embargo, aquellos con una masculinidad no cuestionada suelen mantenerse distantes, sin fluir con el grupo, y a menudo adoptan una actitud más defensiva y agresiva para proteger su espacio.
En su Historia de la sexualidad, Foucault afirma que el sexo está siempre presente en los dispositivos arquitectónicos, al igual que en los reglamentos de disciplina y en toda organización interior (9). El concepto foucaultiano de heterotopía -lugares reales que funcionan como “otros espacios”, con tiempos, reglas y usos distintos a los del orden social dominante- resulta especialmente útil para pensar en estos espacios queer, porque pone en evidencia cómo reconfiguran y subvierten su funcionalidad programada. Cuando una calle se convierte en escenario de encuentros sexuales breves, un baño en un espacio de deseo o un edificio abandonado acoge una fiesta, se plantean acciones que reapropian estructuras preexistentes, otorgándoles una nueva capa de sentido. Estas prácticas no solo transforman el uso funcional de lo construido, sino que reescriben las narrativas espaciales establecidas, tejiendo nuevas geografías y arquitecturas del deseo.
Espacialidades empáticas
La amistad ha generado sus propias espacialidades físicas y digitales, desde hogares compartidos y proyectos autogestionados a las “peticiones de amistad” en Facebook y la categoría de “mejores amigos” en Instagram. Sin embargo, a pesar de su aspecto inofensivo, el término friend zone contiene para determinados segmentos de la población una tensión entre intimidad, afecto, deseo y poder. Esta dinámica subestima la potencia de un vínculo tan profundo como el que se desarrolla entre amigues. En cambio, frente al cuestionamiento del modelo romántico y la crisis de familia nuclear tradicional, en la comunidad queer la amistad adquiere un valor renovado.
En un momento histórico en el que proliferan las identidades fluidas y las relaciones no monógamas, la arquitectura también crea espacios que acogen diferentes formas de afecto. El relato clásico de la heteronormatividad en cuanto a las relaciones sexoafectivas es lineal (relación-sexo-pareja), mientras que el sexo esporádico en zonas cruising tiene una percepción fluida del deseo. Según la escritora feminista queer Sara Ahmed, “las emociones no están ‘en’ el individuo ni en lo social, sino que producen las propias superficies y fronteras que permiten que el individuo y lo social se delimiten como si fueran objetos”(10) . La autora sostiene que las prácticas sociales vinculadas al placer queer pueden desafiar las economías que lo distribuyen como una forma de propiedad. Por último, Ahmed reflexiona sobre la potencialidad del deseo y cómo los placeres abren los cuerpos, permitiendo que ocupen más espacio.
Desde sus orígenes, el techno surge como una expresión cultural enraizada en las comunidades afrodescendientes de ciudades como Detroit. Como señala Wark, la noción contemporánea de “espacio seguro”, cada vez más presente en raves y sex clubs, posiblemente tiene vínculos directos con la cultura ballroom (11) , un entorno históricamente habitado por personas racializadas queer. Esta trayectoria enlaza conceptualmente con The Undercommons (12), donde Stefano Harney y Fred Moten plantean la posibilidad de imaginar nuevas formas de vida comunal desde la negritud, desafiando las estructuras normativas de exclusión que relegan ciertas identidades a los márgenes sociales. En ambos casos, el espacio se convierte en una infraestructura crítica para la creación de comunidad, resistencia y formas alternativas de sociabilidad.
Las heterotopías tienen la capacidad de albergar elementos contradictorios, mientras que el deseo actúa como un motor de transformación social. Aceptar la coexistencia del deseo y la amistad desde una postura de respeto, sin necesidad de resolver la tensión que entre ellos se genera, puede ofrecer una nueva forma de entender la friend zone. Especialmente en estas heterotopías del deseo, donde los placeres y las fantasías se encuentran de forma efímera. Si décadas atrás logramos reapropiarnos de la arquitectura, transformando la segregación de género en los baños públicos en uno de los epicentros del cruising, quizá hoy podamos imaginar esta topología simbólica como un concepto inclusivo y esperanzador.