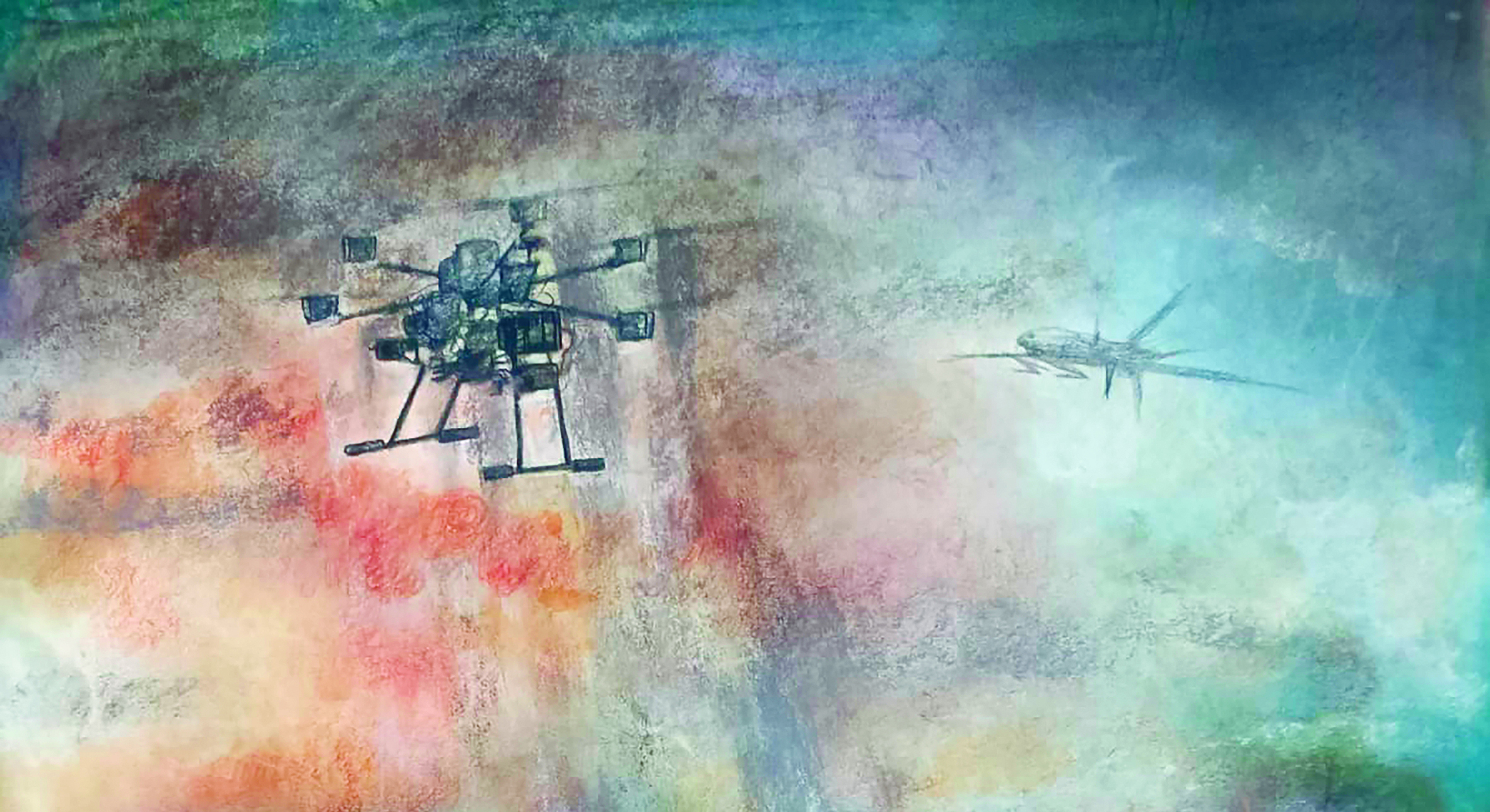Seis (y alguna más) imágenes y una breve historia de Barcelona (1)
Sant Adrià del Besos, ciudad del área urbana de Barcelona, alberga una planta incineradora en la que, todos los años, se queman alrededor de 335.000 toneladas de basura, gran parte de ella proveniente de Barcelona. La energía que se genera con la quema nutre una red que abastece de energía térmica el Fòrum y el distrito 22@, ambos «barrios nuevos» de la capital. Desde 2022, la incineradora está siendo investigada por generar una contaminación que supera los estándares permitidos y que expone la salud de los vecinos de los barrios próximos a un presunto «riesgo grave».
Estamos en enero de 2020. El temporal Gloria escupe a las playas catalanas plásticos de hace más de cuarenta años que yacían acumulados bajo las aguas. Un museo raro, de historia del consumo, del plástico y de basura queda disperso sobre la arena.


Cerca de la Estación de Francia, tras llevar a cabo una serie de excavaciones bajo el nivel del mar con el fin de construir una promoción de nuevas viviendas por parte de la empresa Sacyr Vallehermoso, se encontraron fragmentos de una embarcación medieval del siglo XV y de origen atlántico que, recientemente, han sido museificados. El mar sigue escupiendo y, sobre la saliva, seguimos construyendo.
En un depósito del Museo de Historia de Barcelona, dentro de un saco de construcción y arrinconado sobre un palé, se encuentran los restos de un pozo romano. Si tamizásemos los materiales, arenosos, distinguiríamos otros materiales y restos que nos permitirán conocer hábitos de quienes habitaban Barcino en ese periodo. Como se desconoce lo que alberga y no se puede tasar —ni, por lo tanto, asegurar— el pozo, no podemos incluirlo en la exposición.
En las proximidades de La Vall d’Hebron, bajo la Ronda de Dalt, se encuentran apiladas, entre la creciente maleza, grandes estructuras de hormigón. Se trata de parte de las antiguas instalaciones de tiro con arco construidas por Enric Miralles y Carme Pinós con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992. Una parte del edifico, aunque deteriorado, mantiene su función como zona de vestuario para otros equipamientos deportivos, la otra fue desmontada en 2008 para la construcción de infraestructuras del metro debido al hundimiento que tuvo lugar en el Carmel en 2005. El edificio —que ganó el Premi Ciutat Barcelona de arquitectura en 1992(2) — y sus restos se hayan en un estado latente, en decadencia, poco queda de aquellas estructuras que, en su origen, se doblegaban y retorcían para adaptarse a la fuerza que ejercía el desnivel de la tierra en una suerte de Möbius Strip —topografía artificial donde el espacio interior y exterior están comunicados—, según define Ángela Juarranz en relación a David Bestué (3) . El mismo Bestué lo llega a describir como «una anunciación de un futuro apocalíptico […] me parece estar asistiendo a una reedición del permanente combate entre modernidad y abandono».(4)


En el centro de Barcelona, en la calle Paradís, junto al templo de Augusto, hay incrustada en el suelo una rueda de molino que marca el punto más alto —poco más de 16 metros de altura sobre el mar— de la que fue la ciudad romana, el monte Táber. Bestué habla de esta rueda como un elemento que todo lo engulle, que tritura la ciudad, que la convierte en arena. El grupo de música Hidrogenesse, a quienes en un momento dado les pedimos la banda sonora de una de las salas de la exposición, escriben el siguiente estribillo: «Ciutat de sorra / que tot ho esmicola / al cor i té una mola / que roda, la mola, i fa sorra.»

Desde lo real y lo poético, estas imágenes construyen una historia de Barcelona desde el desamarre, desde una voluntad ferviente de hacer memoria con y desde la arquitectura mediante aquello que queda una vez la ciudad global ha sido establecida, asentada e incluso se encuentra en un estado de tembleque permanente. Bestué insiste, desde su práctica, en que «la arquitectura, el mundo formal que nos rodea, puede ser eficaz bisturí para comenzar a desentrañar la situación mental de una época.»(5) En este sentido, es la excepción a lo que Andrés Carretero describe como «la fragilidad de las demandas, de la debilidad individual y colectiva, de la urgencia, en síntesis, por entrelazar la matizada cadena de equivalencias afectivas entre generaciones.»(6) Ese entrelazar, esa imbricación, ese hacer memoria entre lo que se encuentra entre el hormigón y la escoria, entre la fachada y la basura, es lo que permite encontrar una suerte de espejo que nos devuelva un reflejo, un posible vínculo con el territorio, con la ciudad, en un contexto —el de la ciudad global tambaleante— en el que ya no existe «mediación del Estado nacional o la “cultura nacional”.»(7) En una ciudad, Barcelona, cuyas grandes transformaciones urbanísticas tuvieron lugar, desde finales del siglo XIX, a golpe de gran evento (véanse las exposiciones de 1888 y 1929, así como los Juegos Olímpicos de 1992), la generación de Bestué es aquella que ha llegado justo cuando la fiesta ha terminado, con los cubatas todavía sobre las mesas y, la mía, aquella que se ha encontrado el suelo ya barrido y las luces apagadas.(8) Pero, lejos de querer reemplazar «viejos futuros con nuevos pasados» la memoria que practica Bestué desde el campo arquitectónico consiste en ensayar con el pasado radical sin la pretensión de recuperarlo ni de caer en posibles derivas identitarias o nacionalistas.(9)